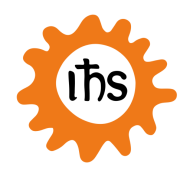Dice el libro del Deuteronomio 6,4-9: “Escucha, Israel. Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado; las atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas.”
Difícilmente puede comprenderse la trampa que quisieron tenderle a Jesús los discípulos de los fariseos y los herodianos (Mateo 22,15-22), si no se tiene en cuenta el mandamiento arriba citado. Además es necesario recordar que Jesús era judío, al igual que María y todos los apóstoles. Por lo tanto, Jesús no podía pasar por alto ese mandamiento. Asumirlo con radicalidad suponía un total sometimiento a Yahveh.
Sin embargo, políticamente el Imperio Romano tenía sometido al pueblo judío. Una de las formas a través de las cuales se expresaba dicho sometimiento era “el tributo al César”. El estatus de «César» fue regularizado como el título dado a un emperador designado y era conservado tras subir al trono. Ser emperador suponía haber alcanzado la más alta dignidad política, pues dicho título se daba a quienes tenían por vasallos a otros reyes o grandes príncipes. Es importante recordar que en la antigüedad se consideraba que eran los dioses quienes elegían al rey. En otras palabras, el rey era un “elegido” de los dioses. Esta idea tuvo cabida en muchos pueblos e incluso en algunos el rey era considerado algo así como un semi-dios. Además, se afirmaba que las leyes establecidas por el rey eran dictadas por los dioses. De ahí el carácter sagrado de la ley. Si esto se decía de un rey, ¡qué decir entonces de un emperador!
La trampa aparece con claridad: si Jesús hubiese respondido que no era necesario pagar el tributo al César pues al único que se debía estar sometido era a Yahveh, lo hubiesen acusado de ir en contra del César, máxima autoridad romana, lo que habría sido suficiente para ser denunciado ante el imperio. Pero si hubiese dicho que sí debía pagarse, habría sido acusado ante los Sumos Sacerdotes por desconocer el mandamiento primero de la ley judía.
Pero la respuesta de Jesús dejará admirados a quienes lo han interrogado: “Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios.” Nótese la palabra “devolver”. Entre otras acepciones, significa “restituir algo a quien lo tenía antes”. Tratemos de aclarar el punto: en el buen sentido, cuando se paga un tributo en dinero estamos reconociendo que hemos recibido un beneficio como consecuencia de los proyectos emprendidos por quienes gobiernan. Los gobernantes nos han ayudado a construir un puente para facilitar el transporte; nosotros devolvemos en dinero la parte del valor de la obra de acuerdo al número de personas beneficiadas. Así dicho, es fácil comprender la frase “lo del César devolvédselo al César.” Tal vez nos va a resultar más complejo entender qué significa “lo de Dios devolvédselo a Dios.”
San Pablo nos da una pista: “El Evangelio que predicamos no llegó a ustedes sólo con palabras, sino con el poder de Dios, y con la fuerza del Espíritu Santo y la plenitud de los dones divinos” (1 Tesalonicenses 1,5). ¿Qué nos ha dado Dios que nosotros debemos devolverle? Pues todo eso: la plenitud de los dones divinos. Desde el mismo momento de ser concebidos a la vida, Dios nos llena en toda su plenitud. Dios quiere ser todo en nosotros. Pero necesitamos hacerle espacio dejando que fluya, desde nosotros y hacia nuestros hermanos, todo lo que Él nos da.
¿Cuáles son los dones divinos? Son los siguientes: don de sabiduría para comprender la maravilla
insondable de Dios y sentirnos movidos a buscarle sobre todas las cosas, en medio de nuestro
trabajo y de nuestras obligaciones; don de inteligencia para descubrir con mayor claridad las
riquezas de la fe; don de consejo para ayudar a otros a encontrar los caminos de la santidad, el
querer de Dios en sus vidas, para seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien
de los demás; don de fortaleza para mantener continuamente el entusiasmo y superar las
dificultades que sin duda encontramos en nuestro caminar hacia Dios; don de ciencia para juzgar
con rectitud las cosas creadas y mantener nuestro corazón en Dios y en lo creado en la medida en
que nos lleve a Él; don de piedad que nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo
trata a su Padre; temor de Dios que induce a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación,
a evitar todo mal que pueda contristar al Espíritu Santo, a temer radicalmente separarnos de Aquel
a quien amamos y constituye nuestra razón de ser y de vivir.
Devolver a Dios lo que es de Dios significa reconocer en primera instancia que Dios nos lo ha dado
todo. No hay nada de lo cual disfrutemos que no sea don de Dios. La vida en primer lugar; y luego
todo lo demás. Si tuviéramos una actitud humilde para reconocerlo no nos resultaría tan difícil
devolverle lo que Él nos ha dado. Por otra parte, al devolver a Dios lo que es de Dios -algo que sólo
podemos hacer en la medida que descubramos que Dios nos espera en nuestros semejantes- nos
sumergimos en el flujo vital que permitirá nuestra más plena realización como seres humanos.
Muchos hombres y mujeres lo han logrado: se han sumergido en el fluir divino de Dios, alcanzando
así “gozos superiores”. San Ignacio de Loyola lo descubrió. Después, no tuvo manera más simple de
orar que decir: “Tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
voluntad; todo mi haber y mi poseer; vos me lo distes, a vos Señor lo torno; todo es vuestro,
disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que esta me basta. Amen.” Santa
Teresa de Jesús, decía algo parecido: “Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se
muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios basta.”
Sólo hay una manera de amar a Yahveh: devolviendo a Dios lo que es de Dios. Y esto sólo se hace
de una manera: amándonos los unos a los otros. Jesús lo sabía muy bien. No hay otra forma de
colaborarle para salvar la humanidad.
P. Jose Raúl Arbelaez, S.J.